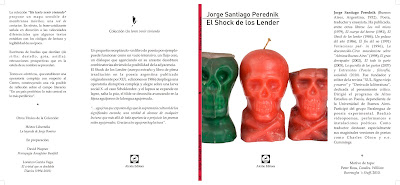La Capital, domingo 24 de julio de 2011
[lec turas]
Un resplandor perdurable
En Natatio aeterna,
Alicia Kozameh indaga
en las tensiones entre
lo individual y lo grupal Entre libros. Alicia Kozameh, nacida en Rosario y residente en Estados Unidos.
> osvaldo aguirre <
La identidad y el modo en que diversos personajes se reconocen (o no) como integrantes de un grupo son el eje de la última novela de Alicia Kozameh (Rosario, 1953). La cuestión es introducida con una pregunta casi imperiosa: “¿usted quién es, cómo se identifica, a qué grupo pertenece?”. Pero lo particular de Natatio aeterna no se desprende tanto de las respuestas que se pueden plantear sino del modo en que el tema se convierte en la forma del relato mismo, para configurar una singular voz narrativa, que es una y a la vez muchas.
Un neurocirujano, una bailarina de ballet, un músico con problemas de adicciones, una nena, un militante de los años 70, una inmigrante latina en los Estados Unidos, son algunos de los personajes que se suceden en el transcurso de la narración. Situaciones y perspectivas bastante diferentes, que sin embargo se asocian en el acto de narrar. Cada uno de los personajes habla en primera persona, pero el relato no separa sus voces, al contrario, trata de atenuar sus diferencias como para que el cambio de una a otra sea imperceptible. Integradas en el hilo de la narración como partes de un mismo movimiento, la asociación de las voces demuestra que hay algo en común entre los hablantes, por más disímiles que parezcan, algo que pasa inadvertido a primera vista y que la ficción apunta a descubrir.
Así como el narrador integra múltiples voces, la historia se configura a través de experiencias heterogéneas, en una construcción que puede describirse con términos de la gastronomía: la clave pasa por el modo en que se combinan los ingredientes y la temperatura en la que se cocinan, “como para que los elementos se asocien entre sí en un proceso químico favorable a todos, para que todos los integrantes del grupo sientan el calorcito, sepan que están incluídos, para que se sientan seguros y fuertes”. Es que los hechos, sugiere uno de los personajes, no tienen sentido sin un ámbito en el que puedan circular y transmitirse, en el que se conviertan en recuerdo y entonces en memoria compartida y objeto de un legado.
Con la voz, hay un elemento enigmático que pasa de un personaje a otro: una valija con una corona, un despertador y una maquinita de afeitar. El fluir del tiempo (o más bien el modo en que el tiempo no transcurre, en la particular visión de Kozameh), el dolor, la muerte, el miedo, la relación con los otros, son preocupaciones que asimismo retornan en el desarrollo de la novela.
Presa durante la última dictadura militar, Kozameh ha construido sus ficciones sobre la base de la experiencia de la cárcel y la militancia y como escenario de una reflexión política vuelta hacia el pasado y a la vez situada en el horizonte del presente. En este libro pueden leerse nuevas modulaciones de esa interrogación, su rechazo a palabras tan cargadas de sentido como derrota y sobreviviente, el constante llamado a los compañeros.
“¿Dónde pueden encontrarse sus señales? There’s a kind of hush. Es cierto. Sin embargo, algo, algo se percibe”, dice el militante de los años 70. En el final de Natatio aeterna, una adolescente le pide consejo a un viejo músico. Quiere comprar un tambor. Ese simple motivo desencadena una intensa reflexión sobre el ritmo y la creación verbal, la necesidad de “escuchar, hacerse cargo de los sonidos de la vida” y a la vez advertir que “importa más lo que no se toca, el sonido que se contiene dentro de uno para escuchar el que producen otros”. Una iluminación que remite al principio mismo del libro, como inscripción “del resplandor que no se decide a abandonarme” y en el cual Alicia Kozameh sigue encontrando un poderoso motor de escritura.
CULTURA / ESPECTACULOS › LITERATURA. NATATIO AETERNA, NUEVA OBRA DE ALICIA KOZAMEH
Reflexiones sobre el ser con otros
En el libro de la escritora rosarina, diez voces configuran un árbol de la vida, como diez emanaciones del Eros, la pulsión de vida en su sentido más ampliamente amoroso, que puja por volver a unir lo que la maldad ha separado.
Por Beatriz Vignoli
Kozameh publicó en 1987 el premiado Pasos bajo el agua
¿Qué tienen en común un vándalo austríaco, una joven bailarina de ballet ecuatoriana con fantasías homicidas, un músico de rock ex cocainómano en Los Angeles, una niña coreuta y fóbica, un viejo militante argentino que no se resigna a la derrota, un neurocirujano con fantasías homicidas, una gata, una chica chicana con una vida difícil, un gay con sida, y un tamborilero místico en Venice Beach? Todas esas son las voces de la polifónica novela Natatio Aeterna, de la escritora rosarina Alicia Kozameh.
La novela está fechada en Los Angeles el 18 de julio de 2007; la publicó en mayo de 2011 la editorial Alción, de Córdoba, que también reeditó su premiada Pasos bajo el agua (con una inhallable primera edición en Buenos Aires en 1987, que le costó a su autora, retornada al país en 1984, un segundo exilio). También salió por Alción en 2003 la primera edición original en castellano de la ficción de tema autobiográfico Patas de avestruz, que ya se había publicado en versión al alemán en Austria; había sido empezada bajo hipnosis en Buenos Aires y terminada en Los Angeles en 1989. "Comprendo los hechos, los entiendo, los elaboro, a través de las formas creativas", le contó Kozameh a la académica austríaca Erna Pfeiffer en Exiliadas, emigrantes, viajeras. Encuentros con diez escritoras latinoamericanas.
Alicia Kozameh (nacida en Rosario, en 1953) ingresó en 1973 en la carrera de Filosofía y Letras de la Universidad de Rosario. Desde el 24 de septiembre de 1975 hasta la Navidad de 1978 estuvo detenida por motivos políticos: primero en "El sótano", de la Jefatura de Policía de Rosario; luego en Villa Devoto. En 1979 pasó seis meses en libertad vigilada en Rosario. Tras recibir presiones y amenazas del gobierno militar, se exilió en 1980, primero en California y después en México. En el capítulo 6 de Pasos bajo el agua narra aquel 1979 en que "encontrar subterfugios que nos abrieran accesos a la vida, en un punto se convirtió en una obstinación". En el capítulo 7 (que obtuvo el premio Crisis en 1986 y fue reeditado recientemente por Ross como parte de El río en catorce cuentos) relata en forma no lineal y fragmentaria el traslado desde "El sótano".
Esquirlas de la memoria del trauma afloran al comienzo de Natatio Aeterna, cuyo tema no es la represión sino el sentido profundo que tal vez haya tenido la militancia: un sentido de unión casi mística. El libro se abre con una alusión explícita a la detención, donde la autora se apropia de la pregunta del represor para marcar el tema que las densas y bellísimas 164 páginas se encargarán de explorar y resignificar al infinito: "¿Usted quién es, cómo se identifica, a qué grupo pertenece?". La idea de que se responde a la pregunta por quién se es sólo en relación con la pertenencia a un grupo es indagada en diez versiones, diez voces reconocibles y diferenciadas; una incluso habla en spanglish, otras dicen fragmentos en inglés; otra, maúlla.
Cada voz tiene su estilo y su propio ritmo; sin embargo, la prosa del libro mantiene una unidad. Los pasajes entre una voz y otra no presentan fisuras; lo que logra Kozameh es un claroscuro que las modula y las funde una en otra. Cada uno de los personajes dice poseer, como el bien más preciado, una valija que contiene una corona, una máquina de afeitar y un reloj despertador. Cada monólogo fluye, tempestuoso, y por momentos (sobre todo en los pasajes donde la voz cambia) se tiene la sensación de estar ante una pieza teatral, tal es la carnadura de cada personaje. Las voces son parte de una sola unidad (el libro) y a la vez cada cuerpo que habla pertenece a un colectivo que le da sentido.
Con cada uno de esos personajes como máscaras, la autora reflexiona sobre el ser con otros. Esos otros no son necesariamente humanos: la unión de una niña con su cama, de un tamborilero con su tambor, de una gata con "otras pieles" de su especie, de dos viejos militantes con la causa por la que se la jugaron años atrás, determinan al hablante.
"Es una gran mentira que las cosas pueden tener vida propia, gran falacia, nada tiene vida sin el contacto de otra cosa, somos eso, somos el contacto, la reacción al contacto", dice en su estilo extático el tamborilero de Venice Beach. "El ritmo, el ritmo, Celia, y decíselo a tu novio, es el movimiento de la sangre irrigándonos todo, irrigando lo único que poseemos, que es este cuerpo, estos músculos, esta piel que parece protegernos pero que nos deja expuestos a la más completa adversidad porque es así como debe ser, debemos vivir expuestos, sin ataduras, abiertos a la absorción, a la ósmosis de la materia y de los tiempos, como vasos comunicantes...". "Hay muchos compañeros vivos. Suficientes como para rever los últimos años y empezar con algo nuevo", dice el militante, realista y entrañable.
Las diez voces de Natatio Aeterna configuran un árbol de la vida, como diez emanaciones del Eros, la pulsión de vida en su sentido más ampliamente amoroso, que puja por volver a unir lo que la maldad ha separado. Véase el clímax del soliloquio del músico de rock: "Y cuando uno a uno, o de a dos, se van incorporando todos los instrumentos con toda su fuerza sin taparme la voz, sin que yo necesite gritar para seguir existiendo, y no es trivial, sin tener que armar demasiado quilombo para ser notado, ese momento, ése en el que todos estamos cumpliendo con nuestro papel en el grupo, en el que la banda está en acción completa, total, todos al mismo tiempo y sin hacer cagadas como desafinar, o tapar a los otros, o querer sobresalir, más bien destacando la belleza del sonido que los demás producen con la belleza del sonido que uno mismo produce, ése es el gran momento".